«Vísteme despacio, que tengo prisa»
Refranero español
He dedicado bastante tiempo a pensar en sesgos cognitivos; tanto desde mi vertiente estratega (tomar decisiones), como desde la parte de investigación de usuario (entender opiniones y conductas ajenas). Comprender los mecanismos y patrones que subyacen a los procesos de toma de decisión resulta capital.
Enfocándonos exclusivamente en el primer aspecto, en el de nosotros como decision makers, este conocimiento nos es de gran utilidad: nos ayuda a relativizar nuestros juicios, a ampliar nuestros puntos de vista y a ser menos dogmáticos con nuestras opiniones (por muy seguros que creamos estar).
Sin embargo, este es solo un primer estadio. Porque, inevitablemente, tras esta iluminación, uno no puede evitar ir un paso más allá, y preguntarse, si existe algún modo de traducir dicho conocimiento en impacto. Como bien sabéis, conocer no implica cambiar. De hecho, Daniel Kahneman, tras dedicar toda una vida académica a la materia, asegura que a día de hoy sigue tomando las mismas decisiones irracionales que el primer día.
¿Existe entonces alguna estrategia que nos permita aproximarnos a una toma de decisiones más racional? En ese camino de exploración, he dado con una estrategia que personalmente me ayuda a decidir mejor. En realidad se trata más bien de un heurístico, porque implica poco —o nada, como veremos—, y a cambio, nos da mucho. Un ejercicio, que ya avanzo, que va a contracorriente con las supuestas buenas prácticas del sector empresarial.
Algunas de las propuestas existentes
Empecemos por definir racionalidad. Desde la economía, la racionalidad se presenta como la capacidad de tomar decisiones de forma lógica aprovechando la información disponible.
Cuando esa decisión es la más óptima entre todas las opciones posibles (la mejor), se habla de «racionalidad perfecta». Eso significa que, cada grado de desvío de nuestra decisión respecto a este punto de referencia, implicará un grado menor de racionalidad.
Con su irrupción en estos últimos años, la economía conductual nos ha intentado proporcionar algunas herramientas para incrementar la racionalidad de nuestras decisiones. Sus propuestas van en dos sentidos principalmente (en ambos casos se trabaja con la premisa de que los sesgos son inherentes a la condición humana).
El primer abordaje consiste en «desactivar» el sesgo, tratando de reducir o minimizar los mecanismos que lo han provocado. A esta estrategia se la conoce como debiasing, es decir, disminución del sesgo. El segundo abordaje, en cambio, aboga por la estrategia opuesta: en lugar de reducir las causas del sesgo, se pretende introducir otro sesgo que dispare un comportamiento en el sentido opuesto, dando con ello una situación de mayor equilibrio racional. Esta segunda propuesta se conoce, como rebiasing (que en español podríamos traducir como «resesgar»).
A pesar de que ambas propuestas (tanto el debiasing como el rebiasing) se han probado efectivas en un entorno de laboratorio, me resultan estrategias excesivamente aparatosas para aplicar a un contexto personal y rutinario como el que pretendemos aquí. Así que, ¿existe alguna forma efectiva y sencilla de aumentar nuestra racionalidad?
Un paso atrás
Justo en este preciso instante, quiero traer a colación a un académico —bastante menos popular que los Kahneman y compañía—, que fue uno de los primeros autores en cuestionar el dogma del «homo economicus» difundido por la teoría económica clásica.
Él es Herbert Alexander Simon, un estudioso—entre otras cosas— de los procesos de toma de decisión. De hecho, Simon ganará el premio Nobel de economía1 en 1978 por plantear una teoría alternativa, conocida como teoría de la racionalidad limitada («bounded rationality» en inglés). Con esta teoría Herbert A. Simon se atrevió a poner fin, ni más ni menos, que a una tradición económica de más de 200 años.
«Cada individuo se esfuerza siempre para encontrar la inversión más provechosa para el capital que tenga. Al perseguir su propio interés frecuentemente fomenta el de la sociedad mucho más que si en realidad tratase de fomentarlo»
Adam Smith (padre de la teoría económica clásica)
Grosso modo, Simon expone en su teoría que el ser humano es un animal que tiende a la racionalidad, pero que durante ese transcurso de pensamiento, suele toparse con factores que le limitan a alcanzar esa «racionalidad perfecta» de la que hablábamos. El resultado de estos limitantes son decisiones sub-óptimas, que Simon apoda como «racionalidad limitada». De forma muy resumida, Simon identifica 3 factores limitantes:
Información disponible: no siempre contamos con toda la información relevante acerca del tema sobre el que debemos tomar una decisión.
Limitaciones de cognición: no siempre disponemos de la suficiente capacidad de razonamiento para integrar y procesar de forma correcta toda la complejidad del asunto.
Tiempo disponible: no siempre disponemos del suficiente tiempo para decidir adecuadamente.
Quedémonos por ahora con estos tres factores, ya que un poco más adelante, volveremos a ellos.
Tipos de decisión
Personalmente clasifico las decisiones por el grado de hipoteca que espero que generen. Con ese criterio, agrupo las decisiones en «no importantes» e «importantes». Las decisiones no importantes son aquellas que esperamos que no tengan apenas repercusión futura. Por contraste, las decisiones importantes son todas aquellas decisiones que esperamos que generen fuertes condicionantes en el futuro.
Esta taxonomía es muy similar a la que utilizaba Jeff Bezos en Amazon. Bezos veía las decisiones como puertas. En su modelo hay puertas de dos sentidos (puertas que una vez cruzadas te permiten volver atrás y deshacer el camino), y puertas de un sentido (que una vez cruzada ya no hay forma de volver atrás). A esas decisiones las llama decisiones «reversibles» e «irreversibles», respectivamente. Lo que es equivalente a decir decisiones no importantes e importantes.
En cualquier caso, como estrategas, deberíamos estar únicamente interesados en las decisiones del segundo tipo, ya que son las «grandes guerras» que determinarán nuestro devenir. Si prolongamos la analogía marcial, las decisiones no importantes serían todas esas «pequeñas batallas» que están ocurriendo todo el tiempo a nuestro alrededor. Esos pequeños fuegos, innumerables, que por mucho que tratemos de extinguir, nunca terminan porque siempre aparecen de nuevos, dejándonos además, completamente exhaustos por el camino.
Por definición, las decisiones importantes deben ser pocas en relación al número total de decisiones a tomar. Recordemos que son aquellas que albergan fuertes consecuencias futuras (dependencia del camino).
Como siempre, no es un juego de blanco y negro, sino más bien un continuo. Lo importante es que en algún punto —el que sea— seamos capaces de marcar el corte entre ambos tipos, ya que nuestro trato deberá ser diametralmente distinto.
Esta forma tan pragmática de analizar las decisiones puede inquietar a más de uno; especialmente, por el menosprecio implícito sobre las pequeñas decisiones. De hecho, casi todos los líderes excepcionales, si por algo destacan, es precisamente por esa capacidad de estar muy presente también en el plano de los detalles. No obstante, no debemos confundir la obligación con la supererogación. La obligación del decisor es estar al 100% en las decisiones importantes. El resto, son añadidos; preferidos si queréis, pero añadidos al fin y al cabo. Si en algún caso estas pequeñas decisiones (las no importantes) nos están restando capacidad para las decisiones importantes, nos estamos equivocando de todas. Los líderes excepcionales llegan a todo, porque son eso, excepcionales.
Mi heurístico predilecto
Volvamos a los 3 factores que mencionaba Herbert A. Simon en su teoría de la racionalidad limitada (recordemos: información, cognición y tiempo). Concretamente, quiero centrar toda la atención en el último de los tres: el tiempo.
Y es que si lo pensamos detenidamente, nos daremos cuenta de que el tiempo actúa, a su vez, de factor limitante de los otros dos factores: a menos tiempo, menos información solemos ser capaces de reunir; a menos tiempo, más limitada es nuestra capacidad cognitiva. Como corolario tenemos que la restricción de tiempo se convierte en el principal obstáculo de nuestra racionalidad.
Por eso, mi propuesta para decidir mejor es darnos más tiempo. O dicho de otro modo: demorar las decisiones importantes tanto como sea posible. Personalmente es lo que hago cuando tengo una situación de complejidad en la que no tengo una respuesta clara.
En algunos casos esta estrategia solo me permitirá arañar algunos minutos adicionales, mientras en otros casos, la decisión se demorará varias semanas. Todo dependerá de la fecha límite que tengamos en cada caso. La consigna es la de llevar la decisión al límite del deadline.
Por supuesto, este heurístico no se puede aplicar a cada decisión que tenemos que tomar; solo a las importantes. De ahí a la distinción que establecíamos anteriormente.
Decidir parsimoniosamente nos aporta multitud de beneficios. El primero, y más evidente, es que nos ayuda a disminuir los otros dos factores limitantes de los que habla Herbert A. Simon: nos da un tiempo extra para recabar más información, evaluar más detenidamente las opciones, ganar perspectiva, pensar en las derivadas de segundo y tercer orden, etc.
Otro punto destacable aquí, tiene que ver con el estado de ánimo. Y es que el estado en el que nos encontremos en el momento de decidir tiene una gran incidencia en la decisión que finalmente acabamos tomando. ¿A quién no le ha pasado de tomar una decisión de la que luego se arrepiente por estar bajo una situación de estrés o de cansancio? Lo mismo aplica a situaciones de mucha alegría o excitación: decidimos mal. Demorando una decisión tanto como sea posible, nos estamos protegiendo de esta variabilidad, ya que podemos evaluar la decisión en más momentos, y por tanto, alcanzar una media ponderada de nuestros estados de ánimo, que en última instancia es la realidad con la que tendremos que lidiar tras esa decisión.
Por último, la demora en la decisión tiene una virtud adicional, casi mágica me atrevería a decir, y es que en ocasiones, el problema termina por resolverse de forma natural. Esto es lo que Henri Poincaré denominaba dentro de su método como «fase de incubación»: una vez terminaba de hacer el análisis meticuloso, el genio matemático dejaba —decía— trabajar a su subconsciente, para que llegado le momento, este se revelara en forma de momento eureka.
Otras veces, incluso, ni siquiera será necesario de tal iluminación. A veces el problema simplemente termina por disolverse solo. ¿Cuántas veces no hemos llegado a atajar un problema que parecía de extrema urgencia, y una vez que nos hemos podido poner con él, resulta que el problema ya no existe? Por arte de magia, el problema se ha disuelto. Demorando la decisión nos exponemos a que este tipo de magia ocurra.
Puesta en práctica
Lo que me gusta de la estrategia de decidir despacio es que es tan simple como efectiva. No hay que aplicar ningún método, ni hacer nada extraordinario. Solamente esperar. Es «adición por sustracción», que diría Nassim Taleb: añadir valor restando complejidad.
Personalmente lo aplico a multitud de aspecto de mi vida, tanto profesionales como personales. Es evidente que no es un heurístico que puedas utilizar en cada una de las decisiones que acometas; pero sí en todas aquellas cuestiones que te generen inquietud o preocupación (decisiones importantes).
Ahora bien, no esperes alabanzas en la puesta en práctica. Por lo general, la parsimonia y el sosiego generan altas dosis de repulsión en entornos organizativos. En los últimos años, las metodologías ágiles han copado la totalidad del espacio ideológico. Parece que la experimentación acelerada es la única forma de dilucidar, siendo el pensamiento una forma defectuosa y menos efectiva de aproximarse a la verdad.
Adicionalmente, el imaginario de «decisor» que hemos construido colectivamente se asienta en valores tales como la rapidez o la asertividad. En este contexto, un decisor que duda, es un decisor percibido como temeroso o con falta de claridad en el juicio. Nada más lejos de la realidad.
Qué paradójico que todas estas ideas vayan tan a la contra con los mecanismos que nos presentaba Simon en su teoría de la racionalidad limitada. De hecho, yo lo plantearía al revés: si la decisión es importante, ¿qué sentido tiene tomar la decisión sin agotar el recurso más preciado que tenemos en términos de racionalidad, que es el tiempo? Por eso, en un mundo acelerado como el actuar, reivindico el pensar despacio. Aunque sea a costa de mayor presión, que al fin y al cabo, no deja de ser el entorno natural del decisor.
Por eso, cuando te pregunten —y sea importante—, no tengas miedo a vacilar unos segundos, a esquivar la pregunta o a responder con un aburrido «depende». Porque esos segundos extra puede que te brinden una mayor perspectiva, que en último término, se materialicen en una decisión más acertada. De decisión acertada en decisión acertada se alcanza el éxito.
En cualquier caso, siempre nos quedará un «vuelva usted mañana2». Igual, si vuelve mañana, el problema ya está resuelto. Magia.
Técnicamente no existe el premio Nobel de economía, ya que la economía no es una de las 5 disciplinas mencionadas por Alfred Nobel en su testamento original. Es por eso que el premio se denomina «Premio de Ciencias Económicas del Banco de Suecia en Memoria de Alfred Nobel». Y aunque a nivel administrativo está gestionado por la Fundación Nobel, el premio lo otorga realmente el Banco de Suecia.


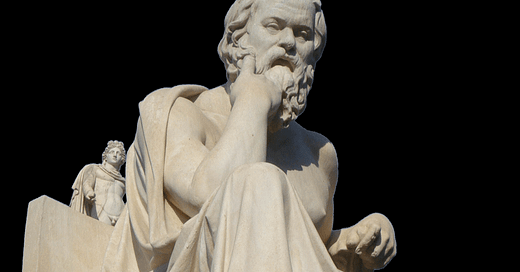



Me encanta. Gracias por escribir este artículo!
Me ha encantado, Xavi. Lo enlazaré en la próxima mía.